En primer lugar… ¿qué es la empatía?
En términos generales, la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Es decir, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender lo que siente y cómo piensa, y responder de manera que esa persona se sienta comprendida.
Según Goleman (1995), la empatía es una habilidad fundamental de la inteligencia emocional, que nos ayuda a percibir, entender y responder de manera adecuada a las emociones de los demás. Por lo tanto, una persona empática puede darse cuenta de cómo se siente el otro, entender de dónde viene esa emoción y responder de manera que ayude a esa otra persona.
Podemos encontrar dos dimensiones dentro de la empatía:

Empatía cognitiva, que consiste en comprender los pensamientos y emociones de los demás de manera racional (Davis, 1983). Es decir, es la capacidad para llegar a una conclusión lógica de por qué la otra persona se está sintiendo así y pensando de esa manera.
Por ejemplo, si mi amiga llorando me cuenta que su novio le ha dejado porque ha conocido a otra persona, puedo identificar racionalmente que mi amiga está triste. Por un lado, lo sé porque está llorando y, por otro, porque puedo comprender racionalmente que, si te abandona una persona a la que amas, esta pérdida te va a hacer sentir triste.
Empatía emocional, que implica sentir las emociones de otros como si fueran propias (Hoffman, 2000).
¿Cómo empatizo si a mí no me ha pasado lo mismo?
Gracias precisamente a esa capacidad que tenemos en nuestro cerebro de conectar los hechos con las emociones, podemos entender cómo una situación puede hacer sentir a una persona. Sin necesidad de que a nosotros nos haya pasado nunca.
Siguiendo el ejemplo anterior: tal vez a ti ninguna pareja te haya dejado, pero tu cerebro puede asociar la situación de pérdida con la emoción de tristeza. Además, puedes comprender que, probablemente, si a ti te pasara lo mismo, te sentirías de la misma manera.
¿Y si no opinamos igual?
La empatía nos permite no sólo deducir cómo nos sentiríamos nosotros en la misma situación, si no también recoger toda la información que tenemos sobre esa persona y su contexto y llegar a una conclusión de qué creemos que puede estar sintiendo y pensando esa persona en concreto en esa situación específica. Esto podemos hacerlo aún cuando sabemos que nosotros no pensaríamos ni sentiríamos lo mismo.
Esto queda muy claramente reflejado en el siguiente ejemplo (extraído de Bilbao, 2015):
Si a tu hijo y a ti os encanta el chocolate, cuando lo veas volverse loco ante una chocolatina que le han ofrecido, sentirás empatía por sus sentimientos. Tú también te volverías loco.
Si, en cambio, a tu hijo le encantan las chuches y a ti no, cuando lo veas dar botes ante una bolsa de chuches podrás sentir empatía. Tú no te pondrías a dar botes de contento, pero, conociendo a tu hijo, lo entiendes y te sientes alegre por él.

Referencias
- Bilbao, Á. (2015). El cerebro del niño explicado a los padres. Barcelona: Plataforma Editorial. ISBN: 978-84-16429-56-1.
- Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 113–126.
- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.
- Hoffman, M. L. (2000). Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice. Cambridge University Press.

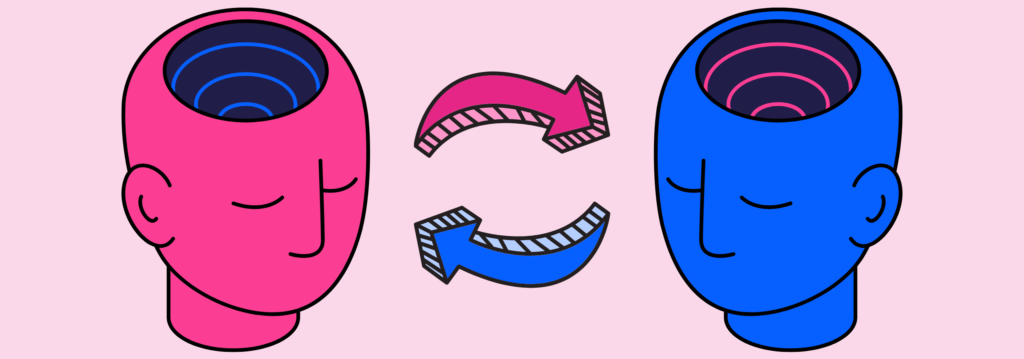
Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I will be sure to bookmark it and come back to read more of your
useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.
Thank you very much for appreciating my work.